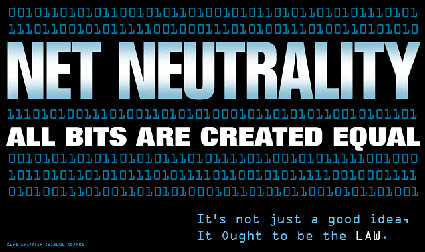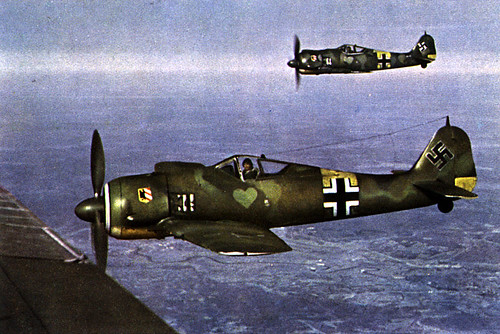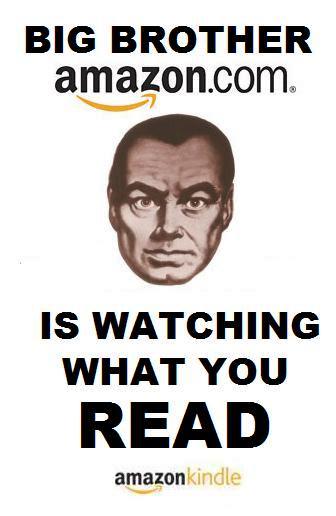No es común que en Blawyer se repitan comentarios realizados por otros autores sin ningún análisis, pero ya sea por la hora, las pocas ganas de estrujar el seso, o sabe Dios, que copio literalmente una de las últimas columnas de César Hildebrandt publicada en la edición del día Lunes 2 de agosto del diario La Primera.
Derechos de Autor
Un jurado de los Estados Unidos ha condenado al estudiante Joel Tennenbaum a pagar 675,000 dólares a cuatro casas discográficas que él pirateó desde la Red.
Tennenbaum se declarará en bancarrota para no pagar y el juicio será un proceso interminable.
Los sellos discográficos no tienen apuro en cobrarle a Tennenbaum, estudiante de 25 años y residente en Boston.
Lo que querían era que se enviara un mensaje policiaco-judicial a los que, como Tennenbaum, descargan música no para sí sino para “distribuir”, como si de un regalo se tratara, entre sus amigos.
Hace pocas semanas las disqueras habían obtenido su primer triunfo cuando un jurado federal de Minneapolis dictaminó que una mujer, que había trasegado música bajada del Internet, debía pagar dos millones de dólares como indemnización por un delito en contra de los derechos comerciales de terceros.
Aquí hay una discusión muy animada y aleccionadora sobre el asunto de los derechos de autor.
Por un lado están los ortodoxos e inflexibles señores feudales de instituciones que dicen velar por esos derechos. A ellos les cuesta mucho aceptar que la Red ha borrado fronteras y murallas y ha creado un capítulo nuevo en las relaciones humanas y en las condiciones del comercio.
No es posible castigar a quien descarga música para su consumo personal. Es como si una cafetería cobrase por el placer de pasar por su puerta y oler el aroma de sus mezclas.
Y lo mismo está pasando con las películas que ya agotaron su paso por el circuito de los cines.
Música y películas están allí, al costado de un vínculo y al alcance de una tecla. Y eso es demasiada tentación. Sólo un hombre ensimismado y sin tiempo, como el que escribe estas líneas, puede pasar de largo por ese convite que, además, tiene el atractivo del placer prohibido.
Sin embargo, los derechos de autor existen. Y los derechos de los sellos discográficos y de los estudios de cine, también están vigentes.
De modo que una cosa es esa felonía inocentona de bajarse música para el iPod o cine para la propia vista y otra es creer que estamos en el mundo de los piratas del caribe, con Johnny Depp de presidente y Cara de Pulpo de primer ministro.
O sea que una cosa es el usufructo íntimo de lo que es inevitable que circule por la chicotería de la aldea global, y otra -bien diferente- es alentar a las mafias chinas o rumanas (o peruanas) a hacer de la capa un sayo y del derecho una cagarruta.
Hay en el Perú unos criollazos disfrazados de anarquistas y de archiliberales que lo que pretenden es que no haya legislación sobre la piratería ni definición de lo que es monra electrónica, ni castigo alguno para el robo de los intangibles.
Porque el que crea arte, el creador de algo que primero es milagro y después es artículo de consumo, aspira, legítimamente, a vivir de lo que hace.
Y las empresas que patrocinan a los músicos populares, por ejemplo, esperan, con todo derecho, a recuperar sus inversiones y ganar dinero. Porque así de fenicias son las cosas.
¿Que deberían ganar mucho menos esos monstruos transnacionales? No tengo la menor duda. Pero esa es otra discusión. ¿Que el arte debería ser lo de más libre circulación en este mundo que se pudre con tantas cosas inútiles? Claro que sí. Pero entonces habrá que cambiar las leyes internacionales. Y hacerlo al unísono. ¿Que es un abuso elitista que una película nueva cueste 50 soles y otra pirateada 3? Seguramente.
Pero con esa lógica también podríamos comprar camionetas robadas, que siempre serán más baratas, y con esa ética no tendríamos ninguna autoridad moral para protestar cuando algunos pandilleros llaman pisco a su aguardiente y cebiche a su bocado.
Por ahora, quien se apropia de lo ajeno para obtener beneficios no es un ciudadano del mundo ni un globoaldeano que no requiere de visas ni permisos. Es más bien, modestamente, un ladrón. Que su ganzúa sea tan invisible como lo que sustrae -el derecho autoral- no lo exime de responsabilidad.
La Red ha borrado muchas cosas. Lo que no ha borrado es el Código Penal. Y los ciberpájaros fruteros, que satanizan a todo aquel que recuerde que los autores existen, deberían dejarse de pronunciar discursos gonzalezpradistas.
A veces pareciera que Abimael Guzmán hubiese ganado la batalla de los valores.